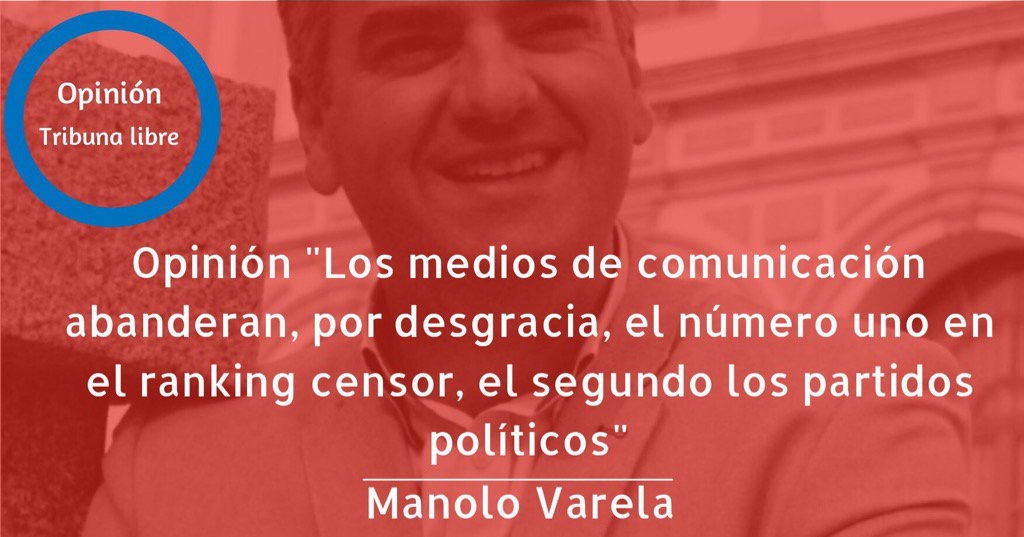El árbol no se queja: cuando la biología encubre la incompetencia técnica
Árboles centenarios trasplantados sin criterio, arrastrados por excavadoras o manipulados como si fueran contenedores.

Jesús J. Cuenca Rodríguez (Biólogo)
A lo largo de los años, tanto en los lugares donde he trabajado como en aquellos que he visitado con interés profesional, me he encontrado una y otra vez con la misma escena: árboles tratados como simples elementos ornamentales, como si formaran parte del mobiliario urbano. Se recortan, se mutilan, se trasplantan o directamente se eliminan con una ligereza inquietante, como si fuesen objetos decorativos, útiles mientras no molesten y fácilmente sustituibles cuando lo hacen.
Pocos parecen recordar que los árboles son organismos vivos, con estructuras complejas, relaciones fisiológicas sutiles y tiempos lentos que no encajan en la lógica acelerada e instrumental de la gestión urbana. Sin embargo, lo más paradójico —y también lo más trágico— es que su extraordinaria capacidad de adaptación y resistencia, fruto de millones de años de evolución, ha acabado convirtiéndose en una trampa. Esa resiliencia, que debería inspirarnos respeto y cautela, se interpreta como carta blanca para intervenir sin criterio, sin formación, sin sensibilidad técnica. El árbol rebrota tras una agresión brutal, y eso basta para justificarla. Nadie se detiene a analizar si ha quedado dañado de forma estructural, si ha perdido su arquitectura natural o si lo que vemos es simplemente una respuesta desesperada, un mecanismo de defensa (un espejismo biológico) más que una recuperación real.
En mi experiencia, he visto infinidad de desmoches, terciados y trasplantes mal planteados llevados a cabo con la aparente legitimidad que otorgan los chalecos reflectantes, las herramientas motorizadas y la inercia de los contratos públicos. Muchas de estas actuaciones están firmadas por técnicos o supervisadas por responsables que carecen, objetivamente, de una formación sólida en arboricultura moderna. Y lo más preocupante es que el sistema lo tolera. El árbol rebrota, se mantiene en pie durante un tiempo, y entonces todo parece estar bien. Pero no lo está.
La reacción biológica de un árbol ante una poda drástica o un traslado violento no es una forma de adaptación saludable, sino una estrategia de emergencia. Cuando un árbol emite brotes epicórmicos tras perder buena parte de su copa, lo hace para intentar restablecer, a contrarreloj, el equilibrio funcional perdido. Lo mismo ocurre cuando se trasplanta sin cepellón suficiente, en época inadecuada, sin preparación previa ni cuidados posteriores. La brotación posterior —si ocurre— se celebra como un éxito técnico, cuando en realidad puede ser el prólogo de un deterioro progresivo e irreversible.
Lo he visto demasiadas veces: árboles centenarios trasplantados sin criterio, arrastrados por excavadoras o manipulados como si fueran contenedores. Intervenciones justificadas con informes superficiales, sin evaluación del sistema radicular, sin lectura estructural, sin valorar la respuesta fisiológica que puede esperar la especie en cuestión. Y lo más indignante es que la mayoría de estas actuaciones se difunden como logros de gestión. Se sacan fotos para redes sociales, se venden como “acciones verdes”. La ignorancia técnica se maquilla de sostenibilidad, y nadie se atreve a decir que el árbol no está bien. Porque aún está vivo. Porque aún tiene hojas.
El fondo del problema es estructural. No se trata solo de podas mal hechas o trasplantes fracasados. Se trata de una ausencia generalizada de cultura arborícola en la gestión urbana. Técnicos que nunca han estudiado fisiología vegetal ni arquitectura arbórea toman decisiones que comprometen la vida de ejemplares valiosos. Empresas adjudicatarias priorizan el coste y la rapidez sobre el rigor. Las 1administraciones públicas —salvo honrosas excepciones— no exigen certificaciones específicas ni experiencia demostrable en arboricultura urbana para quienes manipulan los árboles. El resultado es un modelo de gestión en el que el árbol solo importa si molesta, daña o se cae. Nunca como sujeto de valor ecológico, patrimonial o biológico.
Hace falta un cambio radical. No podemos seguir aceptando que la supervivencia de un árbol tras una mala praxis se entienda como garantía de éxito. Necesitamos personal realmente formado, que entienda al árbol como un organismo vivo con estructura, historia y necesidades. La figura del arborista certificado debe ser reconocida, incorporada y exigida en todos los niveles de gestión. Hay que poner fin al intrusismo técnico que tanto daño está causando al arbolado urbano. Los árboles no pueden ser gestionados por jardineros sin formación especializada, por operarios improvisados o por técnicos que no han leído una sola línea de fisiología arbórea desde que aprobaron una oposición.
El árbol no se queja. Pero eso no significa que no sufra. Cada vez que se interviene mal, se está hipotecando su futuro. Y cuando cae, enferma o se seca, ya es tarde para asumir responsabilidades. Por eso insisto: no basta con que el árbol brote. Hay que preguntarse qué hemos hecho para que haya tenido que activar mecanismos de supervivencia. Hay que aprender a ver más allá de la hoja verde. Porque un árbol que “aguanta” no es un árbol sano. Y si seguimos confundiendo resistencia con salud, estamos alimentando un modelo de gestión forestal urbana que no solo es técnicamente deficiente, sino profundamente irresponsable.
Y ya para terminar, me pregunto: ¿qué pasaría si, en lugar de un árbol, mutiláramos a un perro, le arrancáramos la lengua porque aúlla, le cortáramos las patas porque es demasiado alto, lo arrastráramos por la calle con una cuerda atada al cuello para cambiarlo de sitio? La escena sería insoportable. Las denuncias lloverían. La sociedad se indignaría. Pero cuando lo hacemos con un árbol —otro ser vivo, aunque no grite— nadie se inmuta. Al contrario: se aplaude la intervención, se presume de gestión verde. Tal vez el problema no sea la ignorancia, sino algo más inquietante: que nos hemos acostumbrado a la violencia si no hace ruido.